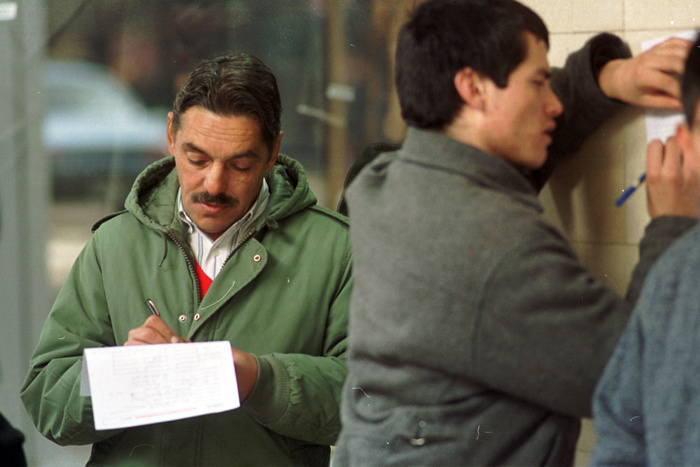Por Nicolás Villanova*
El programa económico de Milei parece buscar un mayor desarrollo de la actividad primaria en detrimento de la industria manufacturera y del resto de las ramas económicas. Las potencialidades de Vaca Muerta y de la minería podrían resultar un equivalente a una segunda y tercera pampa húmeda en cuanto a la riqueza potencial. Sin embargo, el resto de la economía quedaría a merced de lo que “diga el mercado”, como pretende la ideología libertaria. El problema de una estructura semejante sería que la mayoría de los trabajadores se quedaría sin empleo o contratados en las peores condiciones laborales, toda vez que los sectores primarios no son de mano de obra intensiva sino todo lo contrario. Una sociedad de este tipo no puede sostener a 47 millones de habitantes, pues la mayoría de los obreros argentinos se emplea en el sector de los servicios, la industria, el comercio y la construcción, entre otros.
Los sectores económicos que tuvieron un mejor desenvolvimiento durante este año y medio de gobierno fueron aquellos vinculados con el sector primario, con excepción de la pesca. Es decir, las ramas históricamente más productivas y ligadas a la exportación, además de haber sido beneficiadas con reducción y eliminación de retenciones: agricultura, ganadería y explotación de minas y canteras. Ahora bien, estos sectores de mayor dinamismo (aún incluyendo a la pesca) representan un 6,9% del total de los ocupados, es decir, una ínfima minoría. Se pliega a la tendencia de crecimiento el sector de la intermediación financiera, o sea, la actividad bancaria, una de las más beneficiadas por la política de Milei que apenas contrata a unos 300 mil trabajadores, es decir, un 1,4% del total de los ocupados.
Por su parte, las diversas ramas de la industria manufacturera tuvieron una evolución de la actividad dispar. Los sectores con mayor crecimiento fueron aquellos vinculados con la producción de mercancías de origen agropecuario, forestal y petrolera (refinación de petróleo, madera y papel, minerales no metálicos, en menor medida tabaco), como también equipos, aparatos e instrumentos. Otros sectores industriales tuvieron un desempeño con altibajos (productos de caucho y plástico; industrias metálicas básicas; vehículos automotores, carrocerías, remolques y autopartes; muebles y colchones, y otras industrias manufactureras; y, sustancias y productos químicos). La composición de trabajadores de todas estas ramas representa apenas un 3,2% del conjunto de la economía. En cambio, los sectores industriales con caídas en su nivel de actividad fueron alimentos y bebidas; productos textiles; prendas de vestir, cuero y calzado; productos de metal; y, maquinaria y equipo, los cuales constituyen un 7,6% del total de la economía.
Los sectores económicos con mayor estancamiento y reducción de su actividad son aquellos históricamente menos productivos, con algunas excepciones, y, sobre todo, con una elevada composición de mano de obra. En efecto, la parálisis de la industria del mercado interno se traduce en una desaceleración del consumo, procesos que afectan el transporte de mercancías. Los sectores del transporte, hoteles y restaurantes, comercio y turismo redujeron tendencialmente su nivel de actividad. Mayor caída de la actividad tuvo el sector de la construcción, proceso motorizado por la parálisis de la obra pública y el ajuste. Si sumamos la composición de ocupados de todos estos sectores más perjudicados por las medidas del gobierno el resultado es contundente: se trata de unos 7,6 millones de trabajadores, cifra que representa un 35% del total de la economía.
Consecuentemente, la crisis y la recesión económica tienen un fuerte impacto en aquellas actividades con mayores niveles de contratación. En este sentido, de diciembre de 2023 a junio de 2025 hubo 165 mil despidos de asalariados formales que, sumados a los despidos de trabajadoras en casas particulares y en el Estado, la suma se eleva a 266 mil obreros. Mientras tanto, hay en marcha un pasaje de la relación de dependencia al monotributo independiente y autónomo, o sea, una mayor precarización en el seno de la economía formal. Por otra parte, lo único que aumenta es el empleo informal, el desempleo abierto y encubierto bajo formas precarias de empleo, como la ocupación en Rappi, Pedidos Ya y otras aplicaciones. El resultado de todo este “modelo” económico libertario es la formación de Belindia: una estructura económica con sectores muy productivos, pero de escasa mano de obra bien remunerada (Bélgica); y el resto de la economía en la precarización y la miseria más absoluta (India).
Sin embargo, otra sociedad es posible, con desarrollo económico y bienestar social. En efecto, se puede bajar la inflación sin tener que provocar una recesión, como lo hace Milei. Para ello es necesario aumentar la productividad y desarrollar una economía competitiva, de producción a gran escala de bienes complejos y exportables. Sólo un Estado puede hacer esto, planificando la economía y concentrando la actividad.
*Nota publicada en Página12, 04/10/25.